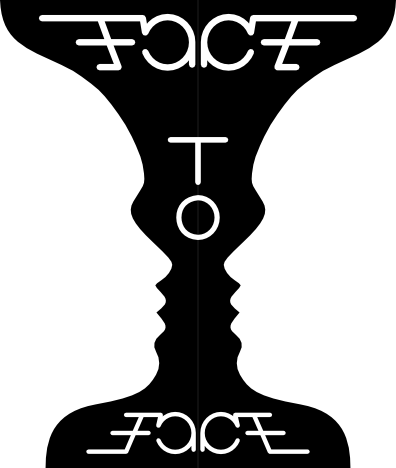Algunos
chicos se persuaden muy pronto de que las cosas son así y, si no encuentran a
nadie que los desengañe, como no pueden vivir sin pasión, desarrollan, a falta
de algo mejor, la pasión del fracaso.
Este
fragmento, extraído del libro de Daniel Pennac, Mal de escuela, me
parece el mejor resumen que se puede hacer del mismo.
Mal
de escuela es la historia de un fracaso escolar; su fracaso personal en las
aulas. Sin embargo, es sintomático como Daniel Pennac recuerda cómo empezó su
salvación, con qué profesor y por qué con ese profesor.

A
los catorce años. Un profesor de francés, ya mayor y a punto de jubilarse. No
se cansó de las continuas excusas que el niño Pennac le ofrecía ante estudios
sin hacer o tareas sin realizar. Al contrario, supo ver en el joven a un
magnífico contador de historias en potencia.
Qué
hizo el profesor. No rendirse ante él y encargarle una empresa descomunal: que
realizara una novela de temática libre pero, eso sí, escrita sin faltas de
ortografía. El propio Pennac cuenta como se entregó con entusiasmo a esa tarea
corrigiendo, escrupulosamente, cada falta con ayuda del diccionario.
¿El
secreto de todo esto? ¿Del profesor? ¿De su cambio a partir de ese momento? Por
primera vez, un profesor le concedía un estatuto, un papel que desempeñar; por
primera vez, existió para alguien. Para un profesor que le dijo lo que podía
hacer bien y no le dijo, nunca, que no tenía solución.
La
educación es, creo, en muchas ocasiones como la propia vida. Lo importante no
es que nos digan lo que va mal sino que nos aseguren que nuestra vida puede
cambiar. Y, especialmente, si estos juicios se dirigen hacia un niño.